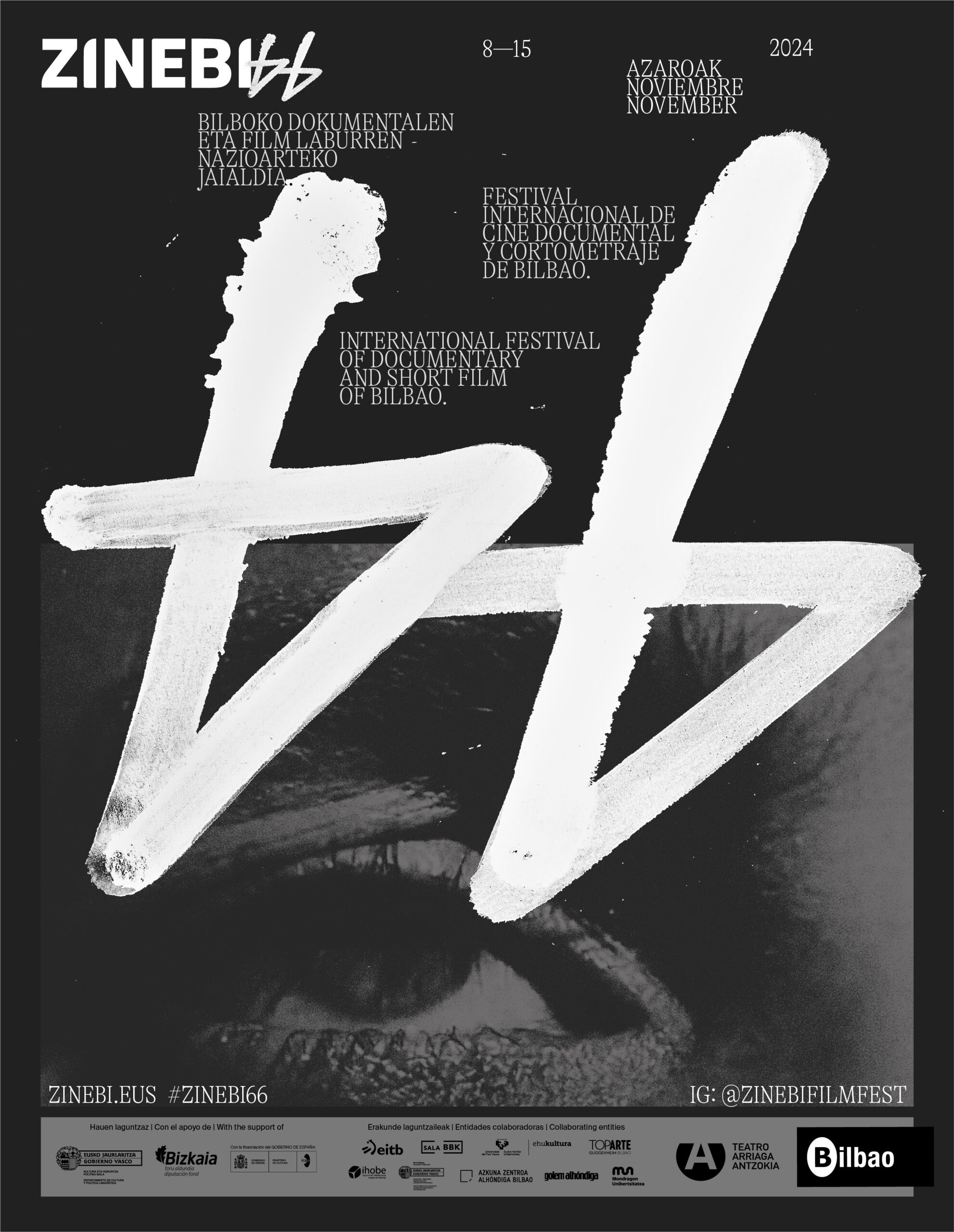La ballena (The Whale)
- Dirección: Darren Aronofsky
- Guion: Darren Aronofsky (Obra: Samuel D. Hunter)
- Intérpretes: Brendan Fraser, Sadie Sink, Hong Chau, Ty Simpkins, Samantha Morton
- Género: Drama
- País: EEUU
- 117 minutos
- El 27 de enero en cines
«Un solitario profesor de inglés con obesidad severa (Brendan Fraser) intenta reconectar con su hija adolescente en una última oportunidad de redención.»
Por Elisa McCausland y Diego Salgado
El estreno del octavo largometraje de Darren Aronofsky ha generado desconcierto entre la crítica. Después de películas tan ambiciosas, y polémicas en uno u otro sentido, como Réquiem por un sueño (2000), La fuente de la vida (2006), Noé (2014) y Madre! (2017), muchos no se explican que un lapso creativo de cinco años en la trayectoria del director estadounidense haya desembocado en una producción de apenas tres millones de dólares que versiona sin grandes alardes técnicos una obra de teatro intimista sobre cinco personajes en un único escenario obsesionados con alcanzar la paz consigo mismos.
Dicha obra ha sido adaptada además al cine con total libertad por su propio autor, Samuel D. Hunter, y su estructura y desarrollo son indisimuladamente dramatúrgicos: Hace diez años, Charlie (Brendan Fraser), profesor de literatura, dejó atrás a su esposa Mary (Samantha Morton) y su hija Ellie (Sadie Sink) para iniciar una apasionada relación sentimental con uno de sus alumnos, Alan, que se suicidó poco después. Charlie lleva diez años sumido en la tristeza y el sentimiento de culpa, traducidos en la reclusión domiciliaria y una obesidad mórbida que amenaza gravemente su salud. La ballena se centra de hecho en sus últimos cinco días de vida, durante los cuales Charlie trata de que Ellie, Mary y la hermana de Alan, Liz (Hong Chau), la única persona que a estas alturas se ocupa de él, disculpen sus errores del pasado. En paralelo, Charlie ha de lidiar con la aparición de un joven evangelista, Thomas (Ty Simpkins) —el personaje quizá más superfluo de la ficción—, que intenta convertirle a la fe cristiana.
Teñida de alusiones religiosas y literarias evidentes y marcada por el viaje de su protagonista desde la desesperanza a una suerte de iluminación, La ballena es una propuesta en apariencia convencional, trasnochada incluso, que ha de sumar a su filiación teatral el rodaje por el director de fotografía Matthew Libatique —colaborador recurrente de Aronofsky— con baja luminosidad, texturas digitales y formato 1.33 : 1; aspectos que hacen de la película un proyecto estereotípico de A24 destinado a los Oscar y el mercado de plataformas de streaming. Sin embargo, incluso si la consideramos una película acomodaticia de Aronofsky, un modo de reubicarse en la industria tras los fiascos sucesivos de las excepcionales Noé y Madre!, resulta que La ballena subvierte en numerosos aspectos la consideración de feel good movie de prestigio que muchos le han adjudicado.



Vale la pena destacar en primer lugar que, en tiempos donde la gramática fílmica tiende a aplicarse por aproximación y las interpretaciones se valoran de acuerdo a baremos que poco tienen que ver con los méritos, la película hace gala de una fluidez y una precisión admirables en lo que se refiere a la gestión del espacio en que transcurre la mayor parte de la acción, las concordancias entre miradas y movimientos de los personajes y el ritmo del relato, amén de ofrecer unas actuaciones memorables de Samantha Morton —la segunda esta temporada, recuérdese Al descubierto— y Brendan Fraser, un prodigio de humanidad sustentado en su mirada y una gestualidad muy restringida. El momento del abrazo en silencio de Morton y Fraser es de una belleza extraordinaria. La representación teatral muda, por tanto, en representación cinematográfica brillante.
Lo más destacable en cualquier caso es que La ballena está lejos de ser una experiencia gratificante para el espectador acostumbrado a ciertas codificaciones. Como la reciente Estoy pensando en dejarlo (2020) de Charlie Kaufman —con la que guarda algunas similitudes—, la película se asemeja menos en ocasiones a un drama de gravedad impostada que a una comedia pesadillesca de situación. La obesidad mórbida de Charlie y sus causas se abordan con perturbadora explicitud y sin moralinas ni discursos aleccionadores de ningún tipo. Los personajes no aprenden nada de lo que les ocurre, no experimentan ninguna epifanía que legitime sus discutibles rasgos de carácter, y no alcanzan la redención, tan solo lo que merecen… La ballena es una película sobre la incapacidad de cambiar, sobre la aceptación de cada cual en sus propios términos, de lo que somos en cada etapa de la montaña rusa de la vida que nos toca atravesar. Es también una película sobre cómo tanta imperfección, tanta cortedad de miras y tanta frustración son capaces de inspirar un sentido trascendente para nuestro paso por el mundo a través de la comprensión de nosotros mismos sin disfraces, sin espejismos, con una conciencia plena de nuestro ser.
Es aquí donde descubrimos hallarnos ante una adaptación aplicada de la obra teatral homónima de Samuel D. Hunter pero, también, ante una nueva muestra de la inconfundible personalidad autoral de Darren Aronofsky. La ballena, texto en el que el director ha estado interesado diez años, funciona como todas sus anteriores películas: microcosmos en los que se han dirimido alegóricamente cuestiones esenciales en torno a la naturaleza humana y su lugar en el orden de las cosas; microcosmos en los que los personajes usan y abusan con autocomplacencia de sus potenciales a modo de adicciones, confundiendo el abandono obsesivo a sus dogmas particulares con la experiencia espiritual, hasta que no les queda otra que ser víctimas de su subjetividad, de su narcisismo como dioses de sí mismos —Pi (1998), Réquiem por un sueño, El luchador (2008), Cisne negro (2010), Madre!— o aprender a percibir sus limitaciones como el umbral a un nuevo estado de la conciencia —La fuente de la vida, Noé—.

En La ballena Charlie es un émulo mundano del capitán Ahab, un aspirante a supuestas grandezas que, al fracasar, ha preferido sepultarse bajo el peso abyecto de sus miserias, insoportable para sí mismo y para los demás. Al fin y al cabo, rechazarse y rechazar a Charlie como monstruo, como Gran Otro, permite a los personajes y el público ignorar la grisura de su mera infelicidad como seres humanos. Infelicidad que había sabido detectar en su niñez la hija de Charlie, Ellie, en una redacción sobre Moby Dick elaborada con la lucidez y la inocencia creativas de la persona, ajenas a su conversión posterior en otro personaje del gran teatro del mundo.
Conviene recordar que también Darren Aronofsky tuvo doce años, y también puso por escrito su propia lectura de un gran referente literario. En su caso, las peripecias bíblicas de Noé. Y que dicha lectura concluía con los versos “El mal es difícil de sofocar / El bien es difícil de invocar / Pero en el corazón de cada ser humano siempre anidan / El arcoiris posterior a la tormenta y la paloma de la paz”. Son palabras en sintonía directa con lo que proponen las imágenes de La ballena. Al director de Noé le costó medio siglo de tormentos y devaneos artísticos que su visión infantil del personaje del Antiguo Testamento viese la luz; es decir, ver la luz a través de los ojos del personaje. Como a Charlie le cuesta una década de sufrimiento extremo lograr que su hija le vea de nuevo como en su redacción de la infancia y, de paso, que vuelva a verse a sí misma. Si a Charlie le compensa haber vivido como un monstruo es solo porque así su hija y él pueden llegar a comprender lo que significa morir como un ser humano.


- Fotografía: Matthew Libatique
- Montaje: Andrew Weisblum
- Música: Rob Simonsen
- Distribuidora: YouPlanet