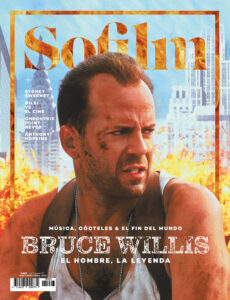Festival D’A: de ‘Solo arrojaron’ a los Leningrad Cowboys
El debut de Adrià Pagès sobre la amistad rota de dos jóvenes músicos brilló un día antes de que los rockeros de Kaurismäki protagonizaran un «Tarde de perros» en el teatro del CCCB. Por Philipp Engel

Siempre es interesante seguir el “fil rouge” que recorre la programación de un festival de cine. En el caso del D’A que, como ya comentamos, se abrió con la proyección arrolladora de Segundo premio, de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, era muy evidente que este iba a ser un hilo musical. La primera jornada terminó, en efecto, con la proyección de Solo arrojaron, una de esas raras perlas de Un impulso colectivo –la sección reservada al Otro Cine Español comisariada por Carlos Losilla– seguida de un pequeño concierto acústico a cargo de sus protagonistas, los músicos Pao Licari y el Davy Lyons.
En la película, mínima y juiciosamente corta, de apenas 68 minutos, uno de los dos está muerto, aunque ambos pasean por un delta del Llobregat retratado como si fuera un territorio fantástico en el que resultaría fácil perderse de camino a la playa (partes de la película se rodaron en otros lugares, como Aiguamolls, desorientando al conocedor de la zona, cualquier paseante o ciclista barcelonés). Es inevitable pensar en películas como Gerry (2002), que abrió la Trilogía de la Muerte de Gus Van Sant con Casey Affleck y Matt Damon perdidos en un desierto, u Old Joy (2006), donde otro músico, Will Oldham, vivía el duelo de la amistad y de la juventud en forma de paseo boscoso. La cinefilia de Adrià Pagès bebe claramente de ahí para hablar de la demoledora tristeza que produce escuchar los mensajes de voz de un amigo muerto. En ese territorio melancólico y onírico inventado por y para la película se desarrolla la desnuda trama de dos treintañeros caminando en el recuerdo, para decirnos que, cuando un amigo se va, lo que se queda en el alma siempre anda magullado por todas esas pequeñas faltas que, de repente, se sienten como irreparables. Con la muerte ya no se puede hacer nada, así aparecen los fantasmas: aquella noche que acabó mal o aquella frase fuera de lugar, pequeñas heridas triviales y agravios cotidianos, acaban resonando una y otra vez, con culpa creciente, porque el otro ya no está para tratar de arreglarlo. Solo arrojaron se acaba sintiendo como una delicada pieza que, con toda humildad, nos recuerda las heridas acumuladas por no haber estado a la altura de los que ya no están. Al mismo tiempo, de un modo mucho más esperanzador, nos recuerda que hay ahí una nueva generación dispuesta a mantener viva la llama de la cinefilia. Hay cine para rato.



Si Pao Licari, Davy Lyons y Adrià Pagès representan a las nuevas generaciones, los Leningrad Cowboys de Kaurismäki, que protagonizaron un episodio de Tarde de perros, el programa conducido por Alejandro G. Calvo, que se grabó en el Teatro del CCCB (se emitirá más adelante), tras el pase de Leningrad Cowboys Go America (1989), nos llevaron a un pasado casi prehistórico, rupestre, cuando todavía nos tenía que pasar por encima toda esa década de los noventa sintetizada en Segundo premio, y toda la filmografía más significativa del genio finlandés, que apenas un año después, justamente en 1990, dirigiría dos películas tan definitivas como La chica de la fábrica de cerillas y Contraté un asesino a sueldo. A un servidor, que se sentó junto a los mucho más ponderados Joan Pons y Eulàlia Iglesias, le dio cierto vértigo retroceder a un lugar tan remoto, un tiempo en el que igual pudimos ser tan ingenuos para creer que aquellos kilométricos tupés de los Leningrad Cowboys eran de verdad, o que al menos constituían un objetivo factible, que podíamos llegar alcanzar en el caso de llegar a proponérnoslo. Entonces, cuando vimos aquella extraña película en un cine de estreno como pudo ser el difunto Casablanca, no sabíamos quien iba a ser Kaurismäki, ni que nos iba a acompañar durante toda la formación de nuestra cinefilia: podía perfectamente haber desaparecido como Tom DiCillo, que prometió tanto con Vivir rodando (1995) y dejó rápidamente de ser un cineasta relevante. Los Leningrad Cowboys paseando por una América en la que incluso aparece su amigo Jim Jarmush haciendo de mecánico nos recordaron ese momento en el que los mundos del rock y el cine se fusionaron para dar lugar a esa figura del cineasta-rockero que, si bien durante un tiempo pudo acabar pareciendo caduca, ha terminado cobrando una relevancia imprevista. Isaki Lacuesta lo deja claro con Segundo premio, Solo arrojaron muestra a su vez que la música sigue siendo un motor de resistencia para las nuevas generaciones, atrapadas por la precariedad. Y el mismo Kaurismäki dejó patente, con la reciente Fallen Leaves, que el otoño también puede ser rejuvenecedor y que la figura del cineasta-rockero sigue estando más viva que nunca. Es una cuestión de actitud, una actitud que, en la pantalla, se demuestra anteponiendo el estilo a todo lo demás.


Se habló ayer de Kaurismäki como un cineasta social y comprometido, y ciertamente lo es, dedica sus películas a la clase trabajadora y a los marginales de la sociedad; las filma siempre en los arrabales y en la periferia más desangelada y ruinosa, que sin embargo convierte en un decorado cinematográfico encantador. Kaurismäki puede hablar de los males del mundo, pero no sólo se distingue por su humanismo, sino sobre todo por su actitud, por cierta sorna, a través de un humor omnipresente –sus películas, aunque a veces no se note, nunca dejan de ser comedias–, y por la radicalidad de su puesta en escena, que es lo que le distingue de otros cineastas demasiado preocupados por parecer humanos y comprometidos, en cuyas obras la importancia del mensaje devora lo más importante: la forma, la seductora plasticidad de lo que sucede en la pantalla; la belleza que puede captar un plano, aunque no sean más que un par de músicos caminando por una playa del Prat (o de Aiguamolls) mientras una manada de pájaros alza el vuelo. El cine es capaz de todo, sólo tiene que seguir siendo cine.